Teología y ternura parecen dos palabras distantes: la primera parece recordar el contexto académico, la segunda las relaciones interpersonales. En realidad, nuestra fe las vincula inextricablemente. La teología, de hecho, no puede ser abstracta, -si fuera abstracta sería ideología- porque surge de un conocimiento existencial, nacido del encuentro con el Verbo hecho carne. La teología está llamada, pues, a comunicar la concreción del Dios amor. Y la ternura es un buen «existencial concreto», para traducir en nuestros tiempos el afecto que el Señor nutre por nosotros.
Hoy, efectivamente, nos concentramos menos que en el pasado en el concepto o en la praxis y más en el «sentir». Puede no gustar, pero es un hecho: se empieza de lo que sentimos. La teología ciertamente no puede reducirse al sentimiento, pero tampoco puede ignorar que, en muchas partes del mundo, el enfoque de cuestiones vitales ya no parte de las últimas cuestiones o de las demandas sociales, sino de lo que la persona advierte emocionalmente. La teología está llamada a acompañar esta búsqueda existencial, aportando la luz que proviene de la Palabra de Dios. Y una buena teología de la ternura puede declinar la caridad divina en este sentido. Es posible, porque el amor de Dios no es un principio general abstracto, sino personal y concreto, que el Espíritu Santo comunica íntimamente. Él, en efecto, alcanza y transforma los sentimientos y pensamientos del hombre. ¿Qué contenidos podría tener entonces una teología de la ternura? Dos me parecen importantes, y son las otras dos sugerencias que me gustaría brindaros: la belleza de sentirnos amados por Dios y la belleza de sentir que amamos en nombre de Dios.
1. Sentirnos amados por Dios
Es un mensaje que nos ha llegado más fuerte en los últimos tiempos: del Sagrado Corazón, del Jesús misericordioso, de la misericordia como propiedad esencial de la Trinidad y de la vida cristiana…. “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). La ternura puede indicar precisamente nuestra forma de recibir hoy la misericordia divina. La ternura nos revela, junto al rostro paterno, el rostro materno de Dios, de un Dios enamorado del hombre, que nos ama con un amor infinitamente más grande que el de una madre por su propio hijo (cf. Is 49,15). Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, estamos seguros de que Dios está cerca, compasivo, listo para conmoverse por nosotros. La ternura es una palabra beneficiosa, es el antídoto contra el miedo con respecto a Dios, porque «en el amor no hay temor» (1 Jn 4:18), porque la confianza supera el miedo. Sentirse amado, por lo tanto, significa aprender a confiar en Dios, a decirle, como quiere: «Jesús, confío en ti».
Estas y otras consideraciones pueden profundizar la búsqueda: para dar a la Iglesia una teología «sabrosa»; para ayudarnos a vivir una fe consciente, ardiente de amor y esperanza; para exhortarnos a que doblemos nuestras rodillas, tocados y heridos por el amor divino. En este sentido, la ternura enlaza con la Pasión. La Cruz es, de hecho, el sello de la ternura divina, que proviene de las llagas del Señor. Sus heridas visibles son las ventanas que abren su amor invisible. Su Pasión nos invita a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, a apasionarnos por Dios. Y por el hombre, por amor de Dios.
2. Sentir que amamos en nombre de Dios
Cuando el hombre se siente verdaderamente amado, se siente inclinado a amar. Por otro lado, si Dios es ternura infinita, también el hombre, creado a su imagen, es capaz de ternura. La ternura, entonces, lejos de reducirse al sentimentalismo, es el primer paso para superar el replegarse en uno mismo, para salir del egocentrismo que desfigura la libertad humana. La ternura de Dios nos lleva a entender que el amor es el significado de la vida. Comprendemos, por lo tanto, que la raíz de nuestra libertad nunca es autorreferencial. Y nos sentimos llamados a derramar en el mundo el amor recibido del Señor, a declinarlo en la Iglesia, en la familia, en la sociedad, a conjugarlo en el servicio y la entrega. Todo esto no por deber, sino por amor, por amor a aquel por quien somos tiernamente amados.
3. Nuestra revolución pasa por la ternura
El tercer y último mensaje que me gustaría compartir hoy se refiere precisamente a la revolución: la revolución de la ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos para ver al otro, usar los oídos para escuchar al otro, para oír el grito de los pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro; escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común, la tierra contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos y el corazón para acariciar al otro. Para cuidarlo.
La ternura es el lenguaje de los más pequeños, del que necesita al otro: un niño se encariña y conoce a su padre y a su madre por las caricias, por la mirada, por la voz, por la ternura. Me gusta escuchar cuando el padre o la madre hablan a su niño pequeño, cuando ellos también se vuelven niños, hablando como habla él, el pequeño. Esta es la ternura, abajarse al nivel del otro. También Dios se abajó en Jesús para ponerse a nuestro nivel. Este es el camino seguido por el Buen Samaritano. Este es el camino seguido por Jesús, que se abajó, que atravesó toda la vida del ser humano con el lenguaje concreto del amor.
3.1 Vivir la revolución de la ternura como María y las madres
Y «cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño» (Evangelii gaudium, 288).
Generación tras generación, día tras día, estamos invitados a renovar nuestra fe. Estamos invitados a vivir la revolución de la ternura como María, Madre de la Caridad. Estamos invitados a «salir de casa», a tener los ojos y el corazón abierto a los demás. Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siempre projimidad, que se hace siempre compasión –que no es lástima, es padecer con, para liberar– y nos lleva a involucrarnos, para servir, en la vida de los demás. Nuestra fe nos hace salir de casa e ir al encuentro de los otros para compartir gozos y alegrías, esperanzas y frustraciones. Nuestra fe, nos saca de casa para visitar al enfermo, al preso, al que llora y al que sabe también reír con el que ríe, alegrarse con las alegrías de los vecinos. Como María, queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad de un pueblo noble y digno. Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una Iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Como María, queremos ser una Iglesia que sepa acompañar todas las situaciones «embarazosas» de nuestra gente, comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos sino caminando con nuestros hermanos, todos juntos. Todos juntos, sirviendo, ayudando. Todos hijos de Dios, hijos de María, hijos de esta noble tierra cubana.
Éste es nuestro cobre más precioso, ésta es nuestra mayor riqueza y el mejor legado que podemos dejar: como María, aprender a salir de casa por los senderos de la visitación. Y aprender a orar con María porque su oración es memoriosa, agradecida; es el cántico del Pueblo de Dios que camina en la historia. Es la memoria viva de que Dios va en medio nuestro; es memoria perenne de que Dios ha mirado la humildad de su pueblo, ha auxiliado a su siervo como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia para siempre.
En los evangelios María aparece como mujer de pocas palabras, sin grandes discursos ni protagonismos pero con una mirada atenta que sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo amado por Él. Ha sabido custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y así aprendió a ser madre de una multitud. Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las casas, nos recuerdan esta gran verdad. María, nos dio el calor materno, ese que nos cobija en medio de la dificultad; el calor materno que permite que nada ni nadie apague en el seno de la Iglesia la revolución de la ternura inaugurada por su Hijo. Donde hay madre, hay ternura. Y María con su maternidad nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, nos enseña que no es necesario maltratar a otros para sentirse importantes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288)
Las madres son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas, ante nuestros encierros y apatías. Una sociedad sin madres no sería solamente una sociedad fría sino una sociedad que ha perdido el corazón, que ha perdido el «sabor a hogar». Una sociedad sin madres sería una sociedad sin piedad que ha dejado lugar sólo al cálculo y a la especulación. Porque las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza de la esperanza. He aprendido mucho de esas madres que teniendo a sus hijos presos, o postrados en la cama de un hospital, o sometidos por la esclavitud de la droga, con frio o calor, lluvia o sequía, no se dan por vencidas y siguen peleando para darles a ellos lo mejor. O esas madres que en los campos de refugiados, o incluso en medio de la guerra, logran abrazar y sostener sin desfallecer el sufrimiento de sus hijos. Madres que dejan literalmente la vida para que ninguno de sus hijos se pierda. Donde está la madre hay unidad, hay pertenencia, pertenencia de hijos.
[…] Haciendo memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María, en el rostro maternal de la Iglesia, en los rostros de nuestras madres, nos protege de la corrosiva enfermedad de «la orfandad espiritual», esa orfandad que vive el alma cuando se siente sin madre y le falta la ternura de Dios. Esa orfandad que vivimos cuando se nos va apagando el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios. Esa orfandad que gana espacio en el corazón narcisista que sólo sabe mirarse a sí mismo y a los propios intereses y que crece cuando nos olvidamos que la vida ha sido un regalo —que se la debemos a otros— y que estamos invitados a compartirla en esta casa común.
Tal orfandad autorreferencial fue la que llevó a Caín a decir: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9), como afirmando: él no me pertenece, no lo reconozco. Tal actitud de orfandad espiritual es un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma. Y así nos vamos degradando ya que, entonces, nadie nos pertenece y no pertenecemos a nadie: degrado la tierra, porque no me pertenece, degrado a los otros, porque no me pertenecen, degrado a Dios porque no le pertenezco, y finalmente termina degradándonos a nosotros mismos porque nos olvidamos quiénes somos, qué «apellido» divino tenemos. La pérdida de los lazos que nos unen, típica de nuestra cultura fragmentada y dividida, hace que crezca ese sentimiento de orfandad y, por tanto, de gran vacío y soledad. La falta de contacto físico (y no virtual) va cauterizando nuestros corazones (cf. Carta enc. Laudato si’, 49) haciéndolos perder la capacidad de la ternura y del asombro, de la piedad y de la compasión. La orfandad espiritual nos hace perder la memoria de lo que significa ser hijos, ser nietos, ser padres, ser abuelos, ser amigos, ser creyentes. Nos hace perder la memoria del valor del juego, del canto, de la risa, del descanso, de la gratuidad.
3.2 Vivir la revolución de la ternura como los santos
Cuando el amor en Cristo se coloca por encima de todo, incluso de las necesidades particulares y legítimas, entonces se es capaz de salir de sí mismo, de descentralizarse tanto en el ámbito personal como en el de grupo y siempre en Cristo, de salir al encuentro de los hermanos.
Las llagas de Jesús siguen siendo visibles en tantos hombres y mujeres que viven al margen de la sociedad, incluidos los niños: marcados por el sufrimiento, la incomodidad, el abandono y la pobreza. Personas heridas por las duras pruebas de la vida, que están humilladas, que están en la cárcel o en el hospital. Acercándoos y curando con ternura estas llagas, a menudo no sólo corporales, sino también espirituales, también nosotros nos purificamos y transformamos por la misericordia de Dios. Y juntos, pastores y fieles laicos, experimentamos la gracia de ser portadores humildes y generosos de la luz y la fuerza del Evangelio . Me gusta recordar, a propósito del primer deber del diaconado con los pobres, el ejemplo de San Vicente de Paúl, que comenzó hace más de 400 años en Francia una verdadera «revolución» de la caridad. A nosotros también se nos pide que nos adentremos hoy con ardor apostólico en el mar abierto de las pobrezas de nuestro tiempo, conscientes, sin embargo, de que solos no podemos hacer nada. «Si el Señor no edifica la casa, en vano, fatigan los constructores» (Sal 127, 1).
Por lo tanto, es necesario reservar un espacio adecuado para la oración y la meditación de la Palabra de Dios: la oración es la fuerza de nuestra misión —como, también nos ha mostrado más recientemente, Santa Teresa de Calcuta—. El constante encuentro con el Señor en la oración es indispensable tanto para los sacerdotes y las personas consagradas, como para los agentes de pastoral, llamados a salir de su «huertecita» para ir a las periferias existenciales. Mientras el impulso apostólico nos lleva salir- pero siempre salir con Jesús – sentimos la profunda necesidad de permanecer firmemente unidos en el centro de la fe y la misión: el corazón de Cristo, lleno de misericordia y amor. En el encuentro con El, nos contagia de su mirada, la que se compadecía de las personas que se encontraba en los caminos de Galilea. Se trata de recuperar la capacidad de «mirar» ¡la capacidad de mirar! Hoy se pueden ver muchas caras a través de los medios de comunicación, pero existe el riesgo de mirar cada vez menos a los ojos de los demás. Si miramos con respeto y amor a las personas que encontramos también nosotros podemos hacer la revolución de la ternura. Y os invito a hacerla, a hacer esta revolución de la ternura.
3.3 La receta revolucionaria de hoy
Entre los que más necesitan experimentar este amor de Jesús, están los jóvenes. Gracias a Dios, los jóvenes son una parte viva de la Iglesia —la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos los involucra directamente— y pueden comunicar a sus compañeros su testimonio: jóvenes apóstoles de los jóvenes, como escribió el beato Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (cf. 72). La Iglesia cuenta mucho con ellos y es consciente de sus grandes recursos, de su actitud hacia lo bueno, lo bello, a la libertad auténtica y a la justicia. Necesitan que se les ayude a descubrir los dones que el Señor les ha dado, animados a no temer ante los grandes desafíos del momento presente. Por eso animo a encontrarlos, a escucharlos, a caminar con ellos para que puedan encontrar a Cristo y su mensaje liberador de amor. En el Evangelio, y en el testimonio coherente de la Iglesia los jóvenes pueden encontrar la perspectiva de vida que les ayude a superar los condicionamientos de una cultura subjetivista que exalta el yo hasta idolatrarlo —esas personas, deberían llamarse «yo, mí, conmigo, para mí y siempre yo»— y los abra a metas y proyectos de solidaridad. Y para impulsar a los jóvenes, hoy es necesario restablecer el diálogo entre los jóvenes y los ancianos, los jóvenes y los abuelos. Se entiende que los ancianos se jubilen pero su vocación no se jubila, y tienen que darnos a todos, especialmente a los jóvenes, la sabiduría de la vida. Debemos aprender cómo hacer que los jóvenes hablen con los ancianos, que vayan a ellos. El profeta Joel tiene una buena frase en el capítulo III versículo 1: «Los viejos soñarán y los jóvenes profetizarán». Y esta es la receta revolucionaria de hoy. Que los viejos no se pongan en esa actitud que dice: «Pero, son cosas pasadas, todo tiene herrumbre …» ¡no, ¡sueña! Sueña! Y el sueño del anciano hará que el joven siga adelante y se entusiasme, que sea un profeta. Pero precisamente el joven es el que hará que el viejo sueñe y luego hará suyos esos sueños. Les recomiendo que, en sus comunidades, en sus parroquias, en sus grupos, se aseguren de que haya este diálogo. Este diálogo hará milagros.
Fuentes:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/09/13/tel.html



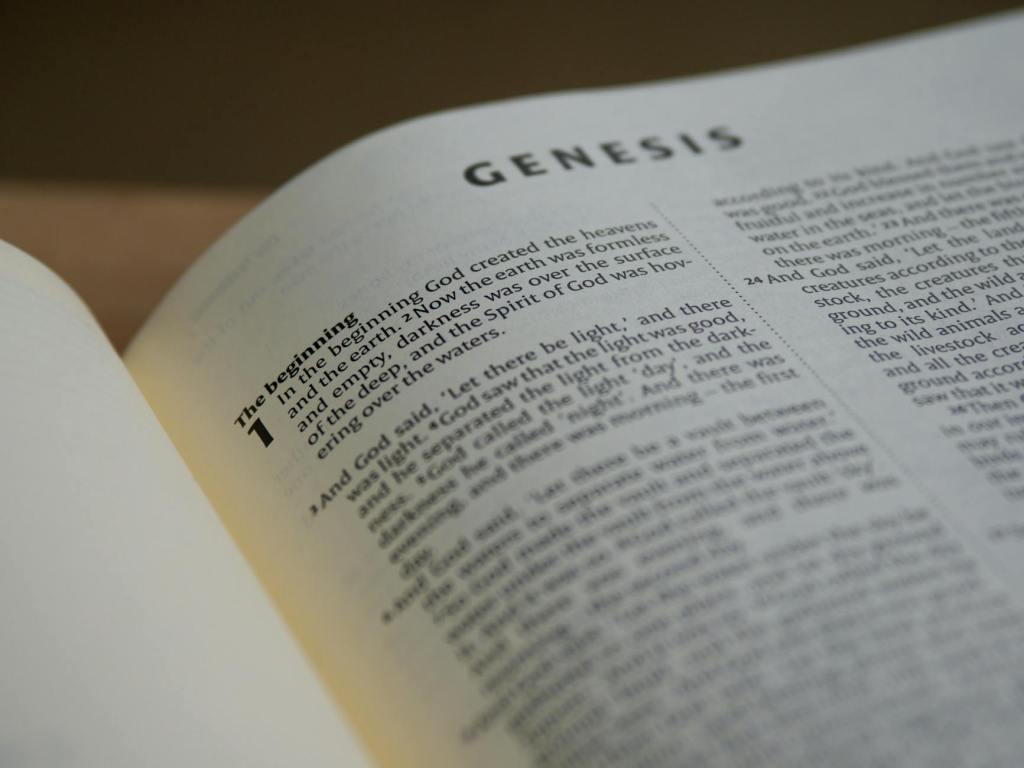




Deja un comentario